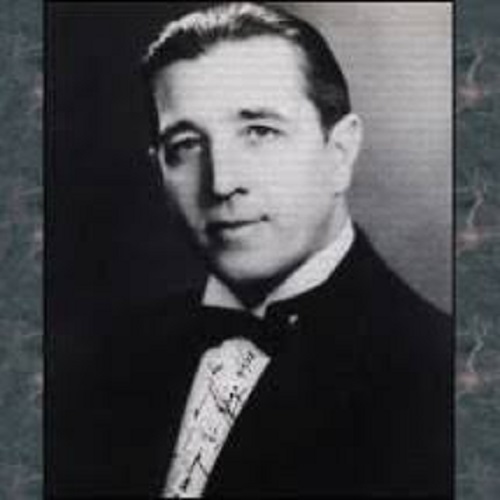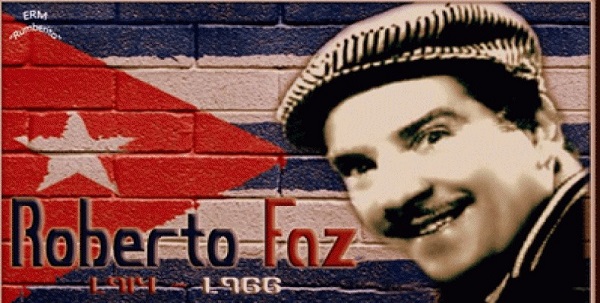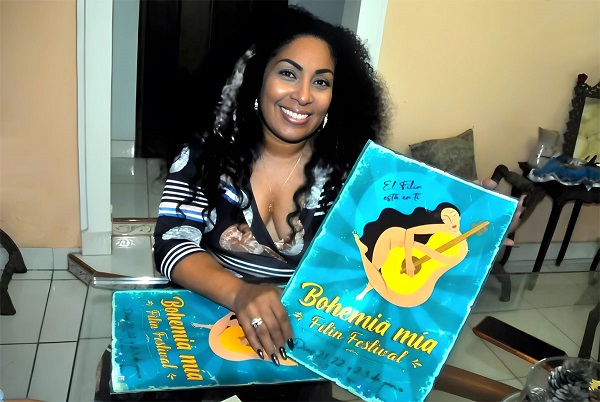El triunfo de la música criolla internacionalmente mucho le debe a Don Azpiazu, pues, aunque en la primera mitad del siglo XX eran reconocidos talentosos cubanos en circuitos artístico estadounidenses, la historia fija el 26 de abril de 1930 como hito para el arte sonoro popular de la mayor de las Antillas.
Aquel sábado los cálidos matices de la primavera irrumpieron en el palacio de la música latina en Nueva York con tonos alegres en el vestuario de los ejecutantes de instrumentos muy raros entonces, como maracas, claves, güiros, bongós, timbales; en tanto, los movimientos sensuales de las rumberas estremecían el recinto.
No hay otro modo de describir el inolvidable espectáculo de trompetas, trombones, saxos, tuba, piano, bajo y percusión criolla de la orquesta Havana Casino, dirigida por Justo Ángel Azpiazu Pradera para un auditorio mayoritariamente anglosajón, en el Palace Theatre de Broadway.
Cienfuegos, la ciudad al sur de la isla caribeña que vio nacer a Benny Moré, había traído mucho antes al mundo, el 11 de febrero de 1893, a un niño anclado para siempre en el Olimpo del pentagrama cubano, el mismo que con el tiempo sería renombrado como Don Azpiazu.
La herencia musical del ilustre creador lo condujo a hurgar en lo genuino del pueblo, aunque pareciera un desafío a su familia aristócrata, que, tras ofrecerle una refinada educación en Estados Unidos, trató de hacer de él un funcionario notable o un diplomático.
Nada resultaba más atractivo que la música para el jovencito, quien, además, llevaba en la sangre el influjo melódico de su bisabuelo español y de sus padres criollos.
Con apenas veinte años de edad fundó la primera agrupación del pequeño país antillano que unía a integrantes blancos, mulatos y negros, mientras llevaba la sonoridad típica del terruño por el orbe y encontraba adeptos que introducían aquella novedad en sinfónicas o en filmes y salones parisinos.
Precursor del latin jazz, Don Azpiazu entendió la forma de que los ritmos afros contagiaran el gusto de los norteamericanos, de ahí que ”El manisero”, de Moisés Simons, pudo vibrar exitosamente en un disco en aquella nación solo cuatro años después de su estreno en Cuba.
El genio musical del cienfueguero sufrió múltiples incomprensiones por su negativa a la discriminación racial de cualquier índole, sin embargo, la gloria lo coronó antes de fallecer en La Habana el 20 de enero de 1943 con su legado musical que va más allá de la mala memoria de muchos y que el erudito Alejo Carpentier calificara de obra maestra.